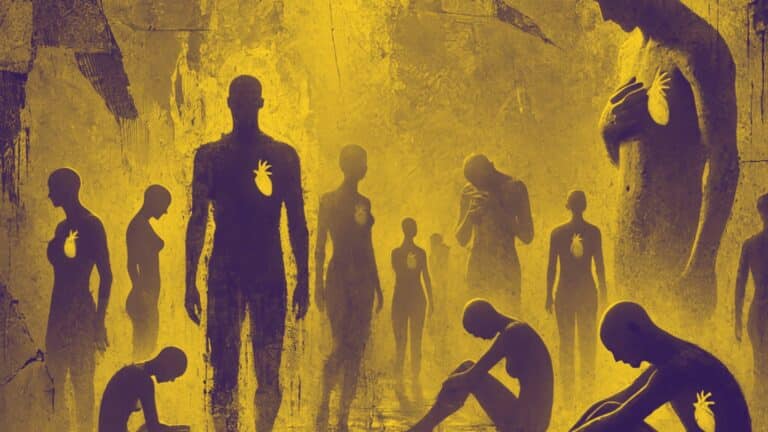Nuestro repertorio lingüístico, tanto en forma como en significado, determina y condiciona la forma en la que vemos y creemos en el mundo. En función de las palabras de las que disponemos y de cómo las utilizamos y entendemos, construimos desde los cimientos tanto nuestro mundo exterior como interior. El universo de nuestro lenguaje actúa directamente sobre nuestra realidad, con él la definimos, la edificamos y la creemos como verdadera.
Pero las palabras, si bien tienen la capacidad de ser un buen vehículo para la representación de nuestra realidad, también la tienen para sesgarla y limitarla (y limitarnos).
Cuanto más amplio sea nuestro campo lingüístico y su significación, más lejos estarán los horizontes que nos encierran. «Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo», sentenciaba el filósofo Ludwig Wittgenstein, arrojando algo de luz a esta realidad que cada uno perimetramos.
Si dirigimos la mirada, en este amplísimo tema, al concepto de utilidad, nos damos cuenta de que el sesgo ante al que aquí nos encontramos tiene implicaciones muy profundas a las que merece la pena atender.
En líneas generales, decimos que algo es útil cuando sirve para algo. Este servir al que aquí nos referimos está completamente integrado en nuestro entendimiento como un servir productivo, es decir, que nos acerca a la consecución de un producto. Atendiendo a esta definición, lanzo la pregunta: ¿es que acaso la belleza y su contemplación no sirven para nada?
No parece que ni lo bello, ni su admiración, nos reporten nada útil. Las humanidades, las artes, la atención a lo sentimental y a la vida contemplativa sufren el castigo inmenso de perder el valor de servir para algo. El interés de lo humano por lo humano decae, queda sobrepasado y enterrado por una sociedad que cree y reza a una “utilidad” únicamente en términos productivos. El mundo se giró hace ya más de cinco siglos hacia nosotros con una mirada humanista y, ahora que ya lo ha visto todo, vuelve a darle la espalda.
La utilidad y el valor, como conceptos, se han estrechado y no cabemos ya en ellos. No solo nos encontramos ante la desvirtuación de la búsqueda y contemplación de la belleza, sino que, además, se abre una puerta hacia un sendero tremendamente peligroso: la culpa. Como si de un desliz se tratase, tendemos a sentirnos culpables cuando nos damos el permiso de levantar la vista del camino del producir para, simplemente, contemplar y deleitarnos por el paisaje. Es además nuestra la voz de la conciencia que nos dice que no vale, en este viaje, solamente el capricho de mirar.
¿Ha llegado el momento de declarar la muerte al valor de la contemplación, así como lo hicimos con Dios? Cada uno se aferra a la deidad que elige, y nosotros, culpables por dejarnos golpear emocionalmente por lo bello, sentados en el perímetro de lo útil, pero con los pies colgando hacia el lado opuesto de su aceptada significación, seguiremos disfrutando de ser capaces de conmovernos por esta maravillosa inutilidad que cuelga en la belleza.